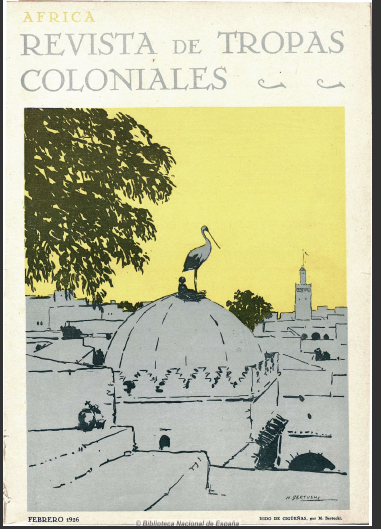Durante las guerras de “pacificación”, especialmente en la Guerra del Rif en los años veinte, los españoles percibieron la importancia estratégica de los santuarios en Marruecos como centros de movilización social y propaganda política. En esos años de conflicto, el santuario de Mūlāy ‛Abd al-Salām se convirtió en un foco de la rebeldía contra los colonos. En marzo de 1923, el jefe del ŷihād contra los españoles, Wuld Sīdī al-Ḥasan de Taguzart, realizó en el ḥurm un acto propagandístico a gran escala en favor de su cuñado Raysūnī, aprovechando las celebraciones religiosas para dirigir oraciones en las que se imploraba “la pronta marcha de los cristianos”,[1] Asimismo, se llevaban a cabo recaudaciones de fondos y se pronunciaban discursos religiosos para mantener alta la moral de la población musulmana tras la victoria militar de la resistencia rifeña en Annual. La función propagandística del santuario durante esta guerra fue, de hecho, considerable. Desde agosto de 1921, los españoles habían detectado lecturas públicas de mensajes intercambiados entre Raysūnī y el príncipe del Rif, ‛Abd al-Karīm. En una carta leída en el santuario de Yebala, el líder rifeño aconsejaba. “a los muyahidin que tengan paciencia y no se asusten de lo que oigan decir, prometiéndoles el envío de 16.000 rifeños (…) con sus cañones, fusiles, cartuchos y demás pertrechos, esperando para ello sólo terminar primero con los de Gomara”.En estas ocasiones de gran exaltación religiosa, circularon rumores que las autoridades militares españolas consideraron extremadamente peligrosos, como el relativo al destino del general Silvestre, del que se decía que no había muerto en Annual y que se encontraba herido bajo poder de la República rifeña.[2]
Un espacio geográfico de tan relevante utilidad política tuvo que ser objeto de una gestión especial por parte de la nueva autoridad colonial, en paralelo con las operaciones militares. El empleo de tropas indígenas en la ofensiva colonial contra este lugar sagrado constituyó una decisión acertada desde el punto de vista político, dado que la doctrina militar colonial española consideraba necesario compaginar el esfuerzo militar con acciones de gestión civil para alcanzar los objetivos políticos del Protectorado. En este sentido, el ejército era un factor determinante en la política, pero no era el único.[3] La necesidad de usar un grupo militar indígena aumentó debido al factor religioso islámico en Marruecos; se trataba de un cuerpo intermediario que servía para fines militares y, al mismo tiempo, como instrumento de propaganda política.[4]
Lo que ocurrió en junio de 1927 en el monte Alam, la sede del santuario más importante del norte marroquí, fue una fiel aplicación de esta doctrina militar. Una vez que los ulemas de Tetuán aprobaron religiosamente la ocupación del santuario, los mandos militares hicieron avanzar a un grupo de tabores Regulares y a un grupo de Ahl šarīf, que llegaron al ḥurm de Mūlāy ‛Abd al-salām protegidos por el fuego de la aviación española. El interventor García Figueras, por su parte, consiguió atraer a unos jerifes del poblado de Succan a favor de la causa española, lo que facilitó el control del santuario a través de elementos puramente marroquíes,[5] una estrategia que funcionó no sólo a nivel militar, sino también a nivel propagandístico, para dar a conocer la política pro-islámica del nuevo régimen.
El uso sistemático del santuario más venerado del norte marroquí como centro de propaganda política de alto nivel se inició justamente con el control definitivo del territorio de Yebala. Los españoles tuvieron mucho interés en anunciar su victoria militar y política en el mismo lugar donde se declaró el ŷihād contra España en 1913. En este contexto, el alto comisario, el general Sanjurjo y su colaborador, el general Goded, realizaron una visita al santuario acompañados por el Gran visir Ibn ‛Azūz, cuyo objetivo fue anunciar de forma solemne la caída del símbolo de la resistencia armada bajo el poder colonial. La prensa española se hizo eco de estas ceremonias de este modo:
“El General Sanjurjo ha llegado al pie de Muley Abd-es-Selam, rodeado de la multitud indígena. Del santuario han salido a recibirle los chorfa alamitas, que dan la bienvenida al Majzen y agradecen al General que les haya apartado la pesadilla de la rebeldía. Ahora, en la gran tienda de Ben Azuz, una tienda de Sultán, contemplando reunidos ante el general en jefe a los representantes de las kabilas, aprecio aún mejor toda la trascendencia del acto”.[6]
Era evidente que la barrera física que levantaba el santuario entre musulmanes y cristianos no había desparecido con las nuevas circunstancias políticas. La alta autoridad española no entró en el ḥurm, respetando su carácter religioso inviolable, dejando al Majzen que actuara a favor de la nación protectora en este lugar sagrado entre todas las cabilas de la región occidental.[7] Fue más bien un acto imprescindible de propaganda religiosa, muy necesario en un espacio rural conservador y tradicional.
En este contexto, la Alta Comisaría nombró en 1929 al alfaquí Sīdī Muḥammad b. Ḥamid Fanŷiro, empleado de las Intervenciones Militares de Larache, como portador de la hadiyya del Majzén durante las celebraciones de al-nsja de Mūlāy ‛Abd al-Salām. Fue recibido con gran atención por los jerifes ‛alamiyyīn, depositando ante la tumba del santo un lavamanos de plata, treinta kilogramos de velas, tres bandejas y tres pañuelos de seda, y se sacrificaron cuatro toros en presencia de más de ocho mil personas procedentes de todo Marruecos.[8] El caíd Sīdī ‛Abd al-salām wuld Sīdī al-Ḥasan pidió a todos los presentes que escuchasen el discurso oficial de estas fiestas, pronunciado por el alfaquí Muḥammad Fanŷiro:
“Honrado como ha sido el señor teniente coronel jefe de las Intervenciones militares del territorio de Larache, cuya personalidad no se oculta a vosotros, los xorfa alamien, hemos llegado hoy, en día memorable para nuestro pueblo, en nuestra calidad de enviado especial, para cumplir los deseos respetados del Alto Comisario y el general Inspector de Intervenciones. El objetivo es aportaros sus saludos más afectuosos, trayendo conmigo además esta valiosa hadía que admiráis, que tuviera a bien entregarme con el encargo expreso, de que esta fuera colocada ante la tumba del más esclarecido xerif, por nosotros personalmente (…)”. [9]
Este acto terminó con veinte plegarías oídas por todos los presentes, elevadas al altísimo por los jerifes ‛alamiyyīn, suplicando que el prestigio de España quedara incólume, iluminado por Dios, para guiar los destinos del pueblo musulmán, tan necesitado de cuidado y protección. En realidad, era un acto de uso directo del santuario no solamente como centro de propaganda, sino como un canal productor del discurso político colonial en su aspecto religioso. En este mismo año 1929, la Central de la Intervención de Larache observaba atentamente la gran asistencia de peregrinos procedentes de la zona francesa que acudían a “la nsja” de este santo tan ilustre de su territorio, planteándose extender la influencia religiosa del santuario fuera de sus fronteras coloniales.[10] Según las estimaciones españolas, Mūlāy ‛Abd al-salām era análogo al santuario de Mūlāy Idrīs Zarhūn. A él acudían peregrinos de todas partes del imperio jerife, incluso de Marrakech; por ello, resultaba conveniente para el Protectorado español restringir los permisos de visita a los santuarios de la zona francesa cuando se trataba de actos de carácter meramente religioso.[11]
Quizá en este plan estratégico encajaba la visita del jalifa Mūlāy al-Ḥasan al santuario el 26 de julio de 1930 como alto cargo de la zona jalifiana y representante del sultán de Marruecos. Las autoridades coloniales aprovecharon esta visita para montar un auténtico teatro político de carácter tradicional, solicitando a través del Gran visir a los jerifes del santuario que extendieran su ḍiyāfa (hospitalidad) al jalifa y las demás autoridades musulmanas y cristianas. En esta ocasión, se desarrolló toda la praxis de ritualidad religiosa del islam popular marroquí, incluso la más criticada por la ortodoxia musulmana, como el besar las rejas de la tumba del santo. Tras recitar los antedichos versículos del Corán, se dio comienzo al sacrificio de reses, empezando por las dos del jalifa; a continuación, otras dos del alto comisario, una del Gran visir, una de Idrīs al-Rīfī bajá de Arcila, etc., terminando el acto haciendo ftūḥ (plegarias) pidiendo a Dios protección y gloria para el rey de España.[12]
Este uso del santuario musulmán por parte de las autoridades católicas no estuvo exento de errores políticos. En esa misma celebración religiosa, el propio gran visir comenzó a recitar el romance conocido como du‛ā’ al-Nāṣirī, una obra prohibida anteriormente por el sultán ‛Abd al-Ḥafīẓ por contener pasajes considerados intolerantes hacia los cristianos. Este hecho provocó una situación incómoda para los notables presentes, especialmente para los miembros del séquito del jalifa, que se miraban entre sí con evidente desconcierto, centrando casi todas sus miradas en Sīdī ‛Abd al-Salām b. al-Amīn, alfaquí de la Inspección General de Intervención y Tropas Jalifianas y miembro del comité organizador del acto, quien fingió no darse por aludido. La documentación colonial no aclara los motivos de la actuación de esta alta autoridad del régimen jalifiano. No obstante, este episodio revela la profunda discordancia doctrinal entre el régimen colonial y su pretendida hermandad religiosa, aunque, en la práctica, tales anécdotas formaban parte del juego político de un sistema en el que la religión no solo era un elemento simbólico, sino también un espacio de competencia política.[13]
———————————
[1] AGA. Telegrama oficial de clasificación secreta. Policía Indígena de Larache. El teniente encargado de la 5º mía al jefe de Policía y al Capitán de 5º mía. 12 de marzo de 1923. Larache. Caja (15) 13.01.81/00665.
[2] AGA. Telegrama elevado a la Alta Comisaría. Información política de la 5º Mía. 17 de agosto de 1921. Caja (15) 13.01.81/00665.
[3] BNE. Del Nido y Torres, Manuel. Misión política y táctica de las fuerzas indígenas en nuestra zona de penetración al Norte de Marruecos. Ceuta: auditor de Brigada. 1921. pp.15-30.
[4] Ibíd. pp.34-43.
[5] El Defensor de Granada. 11 de septiembre de 1927.
[6] García Figueras, Tomás. “Mientras se consolida la paz…la ofrenda del Majzén a Muley Abd-Es-Selam Ben Mechich”. África. Julio de 1927. p: 175.
[7] “La nota más característica de la religiosidad en Yebala es el especial particularismo culto a Muley Abdslam; todo pertenece a este santo, está con ellos (los yeblíes) como ellos están en él. Es el elemento religioso más fuerte del sentimiento espiritual que protege todo en Yebala contra los demonios, la sequía y el malestar”. AGA. Escrito sobre grado de religiosidad en Yebala titulado “cofradías”. 31 de diciembre de 1939. Caja (15) 57.81/12695.
[8] AGA. Informe de la Oficina Central de Intervención de Larache dirigido al alto comisario y al Gran visir. 31 de enero de 1929. Caja (15) 13.01.81/00665.
[9] AGA. Informe con motivo de Nesja de Mulay Abdsalam ben Maxix aportado por el Fakih de la Oficina Central de Intervención de Larache Sidi Mohamed Fanyero. 30 de enero de 1929. Caja (15)13.01.81/00665.
[10] AGA. Hoja Infamativa de la Central de Intervención de Larache. 25 de enero 1925. Caja (15)13.01.81/00665.
[11] AGA. Nota de la IGITJ elevada al alto comisario. 8 de octubre de 1929. Tetuán. Caja (15) 13.01.81/00665.
[12] AGA. Referencia de la Ziara de S.A.I el Jalifa Muley el Hassan Ben el Mehdi al santuario de Muley Abdsalam. IGITJ. 25 de agosto de 1930. Caja (15) 13.01. 81/00703.
[13] Ibíd.
………………………………
articulo publicado en el 15 de septiembre de 2025.
Lo sentimos, no se encontraron registros. Ajusta tus criterios de búsqueda y vuelve a intentarlo.
Lo sentimos, no se ha podido cargar la API de Mapas.